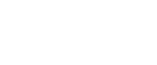“Amortajar una ciudad también es peatonalizar los centros históricos para facilitar el consumo”
Poeta, miembro del Grupo Surrealista de Madrid, coeditora de la revista Salamandra y del periódico El rapto, Lurdes Martínez (Bilbao, 1963) acaba de publicar Saqueadores de espuma (Ediciones El Salmón), un ensayo en el que propone reapropiarnos de la ciudad y volver a tejer en ella lo que nunca debió de cortarse: un mallazo afectivo en el que lo lúdico, lo inútil, lo común y lo maravilloso, es decir, lo auténticamente importante, prime por encima de la mercancía. Entrevista a cargo de Esther Peñas.
En diversos textos anteriores profundizas en la cuestión de la exterioridad. ¿Puede hablarse de ella cuando uno está confinado?
Si entendemos por exterioridad la esfera de la realidad que escapa al control humano y queda fuera de la mediación cultural, la materialidad de un afuera no artificial, que no ha sido construido; lo irreductible, salvaje e indómito que puede asimilarse a la naturaleza en sus diferentes manifestaciones (el mar, una tormenta), entonces diría que no hay exterioridad en confinamiento, o al menos no experiencia de la exterioridad, teniendo en cuenta que muchos hemos pasado el encierro en una ciudad moderna –la megaurbe del turbocapitalismo– asistidos por la tecnología. La ciudad y la técnica son lo opuesto a la exterioridad, aquello que está afuera y nos amenaza y turba.
Otra cuestión es que podamos salir del encierro físico echando mano a las potencias de la imaginación. Pero prefiero la primera acepción más precisa de exterioridad.
Antes del encierro forzoso que provocó la pandemia de la covid, ¿vivíamos ya, de alguna manera, en un encierro voluntario?
El encierro y la pandemia –a modo de “traje nuevo del emperador”– no han hecho más que evidenciar las contradicciones y miserias del sistema actual basado en la desigualdad, en la creencia acrítica en el crecimiento a través de la productividad y la técnica y en la mercantilización de la vida y, por tanto, su degradación.
El ensayista Francisco Martorell describe un subgénero distópico que denomina “Distopías del yo confinado”, que engloba una serie de obras literarias que presentan civilizaciones futuras con individuos encerrados en estancias automatizadas que solo se comunican por medios tecnológicos. Me parece una radiografía de lo que ha sido el encierro, pero describe igualmente lo que previamente teníamos, sobre todo de la realidad de las nuevas generaciones en las que el uso de la tecnología está normalizado: los jóvenes viven en una burbuja aislada e hiperconectada, no tienen nada que les saque del ensimismamiento de la pantalla. Dicho por los educadores: los niños ya no saben organizar sus propios juegos.
En el futuro, siempre que no hagamos nada para evitarlo, nos espera una intensificación de un proceso que ya estaba en marcha y que la pandemia ha mostrado en su desnudez.
¿En qué consideras que este encierro forzoso ha cambiado o cambiará nuestra manera de relacionarnos con la ciudad?
En la medida en que haya servido para reflexionar sobre qué tipo de ciudad deseamos puede que haya servido de algo. Pero para que cambie verdaderamente nuestra relación ha de hacerlo el modelo de ciudad actual y el sistema económico que la sustenta, que a su vez genera una subjetividad específica.
Esta subjetividad a la que me refiero está guiada por la idea de utilidad y beneficio. Se halla enclaustrada o recluida en un ámbito artificializado en el cual lo natural está excluido (los edificios no dejan ver el horizonte, ni siquiera se nos permite percibir los límites de la ciudad). Con el exilio de la naturaleza, igualmente se ausentan, o están aletargadas, las capacidades sensibles del ser humano, funcionando el medio urbano como máquina esterilizadora de la vida indómita, incontrolable, que late en el interior de la persona. Vivimos por debajo de nuestras potencialidades sensibles al estar excesivamente desarrolladas las racionales.
Es decir, que la tecnología no es ya un báculo para el hombre sino una realidad capaz de dinamitar nuestra subjetividad…
Es que esta subjetividad urbana de la que hablamos se halla además blindada o acordonada por los avances tecnológicos y vive en una autoficción de suficiencia desde la que establece una relación soberbia, de superioridad con el entorno, cuando lo que ocurre realmente es lo contrario. Con el mecanismo de una prótesis, la tecnología debilita al ser humano al desposeerle de sus capacidades y obstruir el vínculo de este con el exterior, exiliándolo del mundo.
Así, esta subjetividad sufre de “mal de ojo”, como denomina Christian Ferrer a la violencia que la técnica ejerce sobre la mirada, e incapaz de atravesar el mundo o dejarse penetrar por él no oye el latido de los objetos, no siente el pulso de la materialidad que lo acompaña. El ruido de lo instrumental ahoga una relación antes presidida por la magia, la analogía o la intuición, como la del niño o el primitivo. “Lo que nos rodea ya no nos constituye, no somos territorio, solo lo ocupamos”, afirma el Comité Invisible.
Al principio de la desescalada puede haberse producido cierta hambre de ciudad, hambre de calle que quizás haya contribuido a cambiar la manera de interactuar con el entorno urbano, pero solo a corto plazo.
En este tiempo, de todo lo que nos hemos perdido de la ciudad, ¿qué es lo más sangrante?
Hemos perdido la vida. Y la vida en la ciudad es el vínculo con el otro en el escenario social de la calle (en plazas, parques, bares, rincones, solares, descampados, mercados…) Perder la calle es perderlo todo. Bajar a la calle es una manera de salir del solipsismo social. La calle puede revitalizar esa subjetividad decaída, desfallecida, enclaustrada a la que me refería.
Me parece que a todos nos han impactado las imágenes de las calles vacías y silenciosas. En la medida en que la ciudad está definida por un ajetreo lujurioso, concupiscente de gente, de actividades diversas, incluso de tráfico rodado, las imágenes nos remitían a una ciudad muerta. El vacío y el silencio como losas del sepulcro, mortaja del cadáver.
Es cierto que la muerte presidía la ciudad antes del confinamiento, pues amortajar una ciudad también es peatonalizar los centros históricos para facilitar el turismo y el consumo o construir plazas duras que expulsan de los lugares y conducen a la movilización permanente o diseñar ensanches y suburbios en que la vida se guarece en el interior de las casas, las piscinas de las urbanizaciones o los simulacros de jardín. El silencio de la antigua normalidad era también apocalíptico.
Hemos perdido la vida y no deseo una ciudad muerta, no quiero que la ciudad desaparezca aunque sí que cambie. Deseo una ciudad que no se imponga, que conserve sus límites, que no sea un conglomerado de dimensión inabarcable que haga posible solamente la gestión de un poder centralizado, que sea lugar de encuentro y ámbito de participación y administración comunitaria, de libertad y emancipación, como ha sido a lo largo de la historia. Una ciudad cuyo aire nos haga libres.
Entonces, ¿nada puede rescatarse del encierro? ¿Nada que haya merecido la pena?
Para responder a tu pregunta acudo a dos hechos que quedan en el ámbito de lo maravilloso, como momentos excepcionales y de exaltación de la vida.
Al inicio del confinamiento tuve una ensoñación: era de noche, llovía y yo miraba por la ventana. Vi a un hombre que paseaba a un flamenco. Esta visión en la vigilia me lleva a la vida salvaje que ha irrumpido durante el encierro, a las hordas de animales asaltando las calles, jabalíes, pavos reales, patos, pumas… a solares y descampados florecidos, a vegetación rebosando grietas, losas, alcorques antes de sentir su exuberancia castrada por la tijera de los jardineros.
Las ensoñaciones nos permiten recuperar la parte irreductible que está dentro de nosotros (en forma de vida onírica) o que procede del exterior en forma de vida salvaje.
El segundo hecho se refiere a una vecina de mi edificio. Es una mujer mayor que vive sola, tiene pocos recursos y sufre un problema mental. Durante el confinamiento, se ha ido desprendiendo de algunas de sus pertenencias, colocándolas cuidadosamente a la puerta de los domicilios de los vecinos, envueltas con suma delicadeza. Este gesto me acerca a las corrientes de solidaridad que han circulado en las ciudades. Pero volviendo a esta mujer, algunos vecinos del portal, especialmente los mayores, no encontraban sentido a su comportamiento (“lo hace porque está loca”), no contemplan la posibilidad de que esté ayudando al otro. Y no es que yo necesite encontrar en su comportamiento rastros de coherencia o de cordura que lo justifiquen o expliquen. Me hace pensar, más bien, hasta qué punto la generosidad procede del lado de la insensatez, de ese salir de uno mismo que tiene la locura.
Que se mantenga, entonces, esta explosión de exterioridad (de la naturaleza, de la vida onírica, de la locura), todo aquello que signifique libertad y salida del confinamiento de uno mismo. Que se mantenga asimismo en la doble dirección de integración de contrarios, que deseamos para la vida: ciudad/naturaleza, razón/sinrazón.
¿Cómo re-encantar la rutina, incluso la rutina de un encierro?
Rompiendo el hábito de una manera que sea propia.
El reencantamiento de un encierro tiene que venir necesariamente de la construcción de una subjetividad propia. Para ello se puede echar mano de las potencias de la imaginación, de las armas que ofrece el sueño y el inconsciente que pueden contribuir a alcanzar nuestro ser más profundo, nuestra vida interior no colonizada por la mercancía. Cualquier proyecto revolucionario de transformación de la vida debe marcarse como objetivo la apropiación de lo que era nuestro y ha sido expropiado, pero no solo a nivel material sino también mental, debe atender a la parte imaginaria, sensible y pasional del ser humano para que el cambio sea integral.
¿Hay ahora, después del desastre del covid, más grietas en la ciudad por las que respirar, por las que encontrar el punto de fuga y resignificar la vida?
La ciudad siempre ofrece grietas por donde hace aguas, que humedecen una subjetividad desecada por los requerimientos prácticos de la vida cotidiana y únicamente abismada en el consumo. Pero para ello hay que nadar a contracorriente, desear zambullirse en el caudal de lo maravilloso.
La ciudad es, pese a todo, filón de poesía incierta e imprevista que deslumbra a aquellos que se resisten al drama de la mirada, que abandonan el mal de ojo. El radar insatisfecho del deseo y una disposición hambrienta y asombrada, activa de búsqueda, o pasiva de receptividad, provocan que el deslumbramiento se haga presencia, rompiendo el hábito y dislocando lo real. De los afectos convulsionados y la imaginación excitada brotan la analogía, el delirio interpretativo, el desbordamiento poético. Afirma Michael Carrouges: “Todo lo que arranca al espíritu de los cómodos raíles del hábito, le permite circular en cualquier sentido posible por los universos mentales”.
Lo dicho implica enormes consecuencias para la vida individual y social: porque es mutación mental, que nos reconcilia con nuestros mundos interiores, con nuestro ser, del que estamos separados; porque es experiencia extensible a todos los seres humanos, que pone en funcionamiento un bagaje común habitualmente amordazado por el ritmo alienante de la vida cotidiana (tanto durante el tiempo de trabajo como el de ocio); porque a través del estado de suspensión descrito es posible experimentar una expansión de lo real, cuyo sentido se dilata y recupera su consistencia vaciada de sentido como está, convertida en simulacro; porque, finalmente, se trata de una vivencia autónoma, ajena al ocio programado y no delegada, soberana y por ello antagonista. Que además puede generalizarse por contagio. En ello radica el carácter insurgente de la experiencia de la grieta.
¿Cómo te gustaría que fuera esta desde luego fallida como etiqueta nueva normalidad?
Lo que no quiero es la uniformidad que da la mascarilla a los rostros ni el lenguaje corporal atento al peligro, siempre prevenido, que nos hace parecer una sociedad militarizada.
No me gusta la agudización tecnológica que nos quieren hacer ver como inevitable aprovechando la pandemia. Me aterra la generalización del teletrabajo en lo que significa desaparición de los centros de trabajo como lugares de encuentro, reflexión y lucha, y la conversión de los hogares en células multifuncionales atomizadas sin rastro alguno de intimidad y libertad. Caer en la trampa del confinamiento tecnológico es la mayor agresión que podemos perpetrar contra nosotros mismos, mucho peor que un encierro forzoso.
Me gustaría que lo que viene tuviera el horizonte de la reflexión común para la construcción de vida comunitaria que nos prepare para un escenario futuro de colapso civilizatorio (agotamiento de los recursos, cambio climático, extinción masiva, agotamiento del ciclo del valor), del que la pandemia no es sino un estertor más. Ya se están abriendo debates hasta hace poco impensables pero que son insuficientes y no dejan de buscar el reparto de la miseria (ingreso mínimo vital, progresividad fiscal, etc.). Necesitamos ilusionarnos con un proyecto de vida que se adapte a nivel material al contexto de escasez que se nos viene encima y que imagine la vida interior y subjetiva llena de frondosidad y posibilidades. Debemos pensar una forma de existencia que vaya al compás de las nuevas condiciones materiales que nos esperan ante el colapso civilizatorio: seguramente una vida más sencilla y austera a nivel material pero exuberante a nivel interior, subjetivo, inconsciente.
De nosotros dependerá que se pueda o no. Si la pandemia supone pensar sobre otro mundo posible, habrá servido para algo. Si no, solo apuntalará lo existente.
Jugando con el título de uno de los capítulos de tu libro, la pandemia, ¿cuánto tiene de experiencia arruinada?
Experiencia arruinada son formas de vida en desuso, hábitos que se abandonan por arcaicos o inactuales, ruinas vivenciales, en definitiva. La pandemia tiene mucho de experiencia arruinada en el sentido de que puede fomentar nuevos hábitos que conviertan otros en obsoletos: la calle perder lo que tiene de teatro social a favor del teletrabajo que inmoviliza la vida, la carnalidad del abrazo ceder ante nuevos gestos relacionales asépticos como el saludo con el codo… Que lo aceptemos como inevitable responde a la creencia de que no existe alternativa a lo que está ocurriendo.